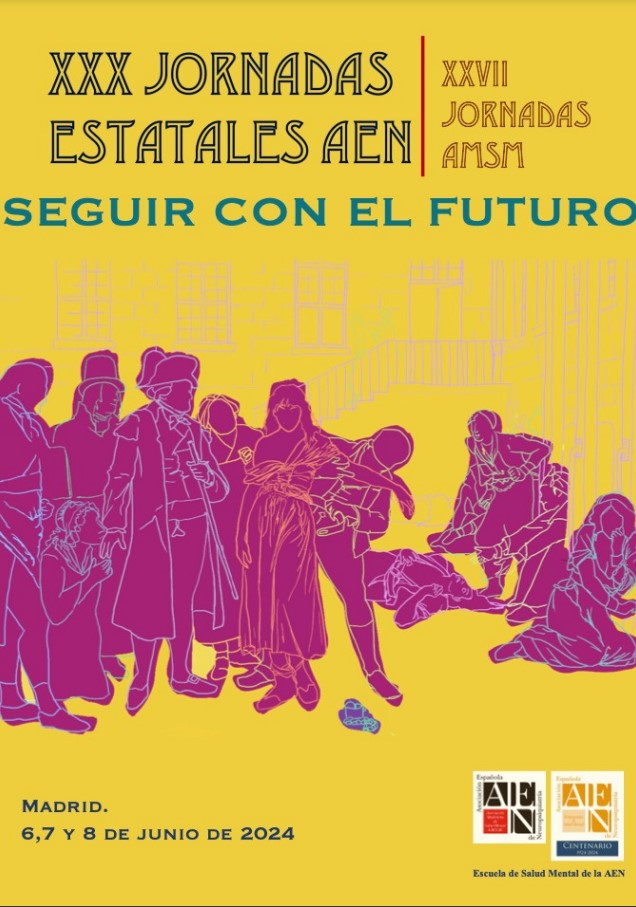(Texto a cargo de Cristina Polo Usaola, Psiquiatra. Servicios de Salud Mental de Hortaleza)
Resumen: Aunque es evidente que en las últimas décadas la perspectiva de género se ha ido incluyendo en la mayoría de las disciplinas, incluyendo la Salud Mental, en los últimos años se está desarrollando una crítica creciente desde diferentes sectores a la llamada “ideología de género”. Estas críticas pueden ser una amenaza para cambios que se presuponían consolidados en nuestro medio. Reflexionamos en este artículo algunas influencias de estos cambios en el campo de la Salud Mental y de los Derechos Humanos.
Mientras estaba preparando este artículo dudé la pertinencia de poner en interrogación el título, pensando que la respuesta afirmativa era evidente. Mi impresión era que la mayoría de profesionales coincidiríamos en responder positivamente a esta pregunta, y que podría ser más interesante, en este momento, centrar la reflexión en la forma de incluir esta perspectiva adaptando los cambios políticos y sociales. Sin embargo, después de traer a la memoria conversaciones, lecturas y comentarios en foros de distintos medios, me planteé que quizá la concordancia que yo esperaba inicialmente en la respuesta pudiera no ser tan unánime.
Así, observo que en los últimos años estamos asistiendo a un aumento de opiniones muy críticas con políticas realizadas en el terreno de la igualdad de género que, entre otros factores, argumentan que la igualdad real está conseguida y presentan a los hombres como víctimas de estas políticas. (Incluso está siendo cada vez más escuchado o leído el apelativo “feminazi” para referirse a las personas que defienden la perspectiva de género o a las políticas que la postulan). Estas críticas se están realizando desde sectores muy distintos; por ejemplo, recientemente el Consejo Pontificio para la Familia del Vaticano señalaba que “el desafío más peligroso (para la familia) viene de la ideología de género nacida en los ambientes feministas y homosexuales anglosajones y ya difusa ampliamente en el mundo”. (1) El Congreso Mundial de Familias celebrado en Madrid en mayo de 2012 también denunció abiertamente la ideología de género. (2). Otros ejemplos podemos encontrarlos en libros recientemente publicados (“La ideología de género: apariencia y realidad” en el que participan profesionales universitarios de distintas disciplinas; “La dictadura de género. Una amenaza contra la justicia y la igualdad”.)2
Por parte de algunos autores se denomina “posmachismo” a nuevas posiciones que aparentemente muestran distancia con las posturas clásicas del patriarcado en cuanto a la defensa explícita de los valores masculinos, pero que critican que en este momento se hable de desigualdad real (3). Algunos ejemplos que podrían englobarse en este concepto los encontramos en la conceptualización del llamado “Síndrome de Alienación Parental”, sobre el cual el Consejo General de Poder Judicial en su Informe sobre los problemas técnicos en la aplicación de la ley de violencia de género (enero 2011) advierte: “Se constata la presencia en el ámbito de la Administración de Justicia de lo que se ha dado en llamar SAP … que ha irrumpido pese a carecer de bases científicas que lo avalen. … Pese que aparenta no tener sesgo de género, el constructo corresponde a una de tantas acciones que surgen en la sociedad para frenar el avance en la efectividad de los derechos de las mujeres”(4).
Otro ejemplo lo encontramos en la argumentación que se realiza desde distintos sectores, aunque sin publicar datos contrastados, de la alta frecuencia de denuncias falsas realizadas por las mujeres hacia sus parejas o exparejas desde que entró en vigor la Ley Orgánica contra Violencia de género. Frente a estas críticas, el informe de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2011 expuso que durante 2010, las posibles acusaciones y denuncias falsas comprendieron el 0,01 por 100 (5). También han sido criticadas las líneas que se han desarrollado en los últimos años en ciencias de la salud que insisten en la necesidad de introducir la perspectiva de género. Por ejemplo, en los últimos años numerosos estudios han mostrado que la actitud de los médicos/as difería según el sexo del paciente y ante los mismos síntomas se prescribían más ansiolíticos a mujeres que a hombres, mientras que a éstos se les realizaban más pruebas diagnóstica (6).
Para centrar la reflexión voy a usar el ejemplo de la violencia de género, ya que creo que ha sido una de las situaciones que más intensamente ha propiciado el debate sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género, tanto en el campo de los Derechos Humanos como en el de la Salud Mental. Me centraré en analizar desde mi experiencia cual ha sido la evolución en la forma de entender la violencia de género. Después mencionaré ejemplos de algunos debates que se han producido al introducir la perspectiva de género en el campo del derecho internacional de los Derechos Humanos.
¿Está en riesgo la consideración de la violencia de género como un grave problema social?
Con respecto a la visibilización de la violencia de género, para entender el paso de la misma desde una cuestión privada a un problema social es imprescindible analizar el papel desempeñado por el movimiento feminista. Bosch y Ferrer (7) siguiendo a Sullivan y col. (8) cuando afirma que “existe un problema social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores y que puede ser remediada mediante una acción colectiva”, refieren que para definir un problema como social es necesaria la existencia de un amplio consenso. Aunque alcanzar la evidencia de este consenso es difícil, los datos estadísticos sobre la opinión de la población pueden ser una herramienta útil, aunque no exenta de críticas. En este proceso los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Es además prioritaria la identificación de los grupos sociales que definen la existencia de tal problema, los valores implicados en cada grupo y la detección de los auténticos fines que persiguen (las autoras refieren que estos fines pueden estar encubiertos). Así, la manera en que una situación queda definida como problema social está estrechamente ligada a la intervención del poder, la representación y la manipulación.
En el caso de la violencia contra las mujeres, los grupos feministas que comenzaron en los años 60 visibilizando la situación en entornos próximos, consiguieron a partir de los años 80 presionar a sus gobiernos lo que permitió la creación de recursos de atención a las víctimas y declaraciones y reformas legislativas múltiples a nivel nacional e internacional. (Destacamos como ejemplo concreto el que en 1993 la ONU en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena se señalara la violencia específica contra la mujer como un atentado a los Derechos Humanos y que en 1996 la OMS lo considerara un problema de Salud Pública) (9)(10).
Como señalamos antes, parece evidente que un problema social sólo lo es si la opinión pública lo considera como tal, y en este proceso los medios de comunicación juegan un papel determinante. Centrándonos en España, un acontecimiento que cambió de forma cuantitativa y cualitativa el tratamiento mediático fue el asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997 a manos de su exmarido tras hacer pública en televisión la situación de violencia por parte de él. Se ha señalado que a partir de aquel momento, la violencia contra las mujeres pasó a ocupar espacios más relevantes tanto en cuanto a su presencia y ubicación en los medios de comunicación como en las agendas de políticos de nuestro país (7).
En los años sucesivos comenzaron de forma progresiva a desarrollarse Guías con recomendaciones de buenas prácticas y protocolos en todas las Comunidades Autónomas de España, así como publicaciones de estudios de incidencia y prevalencia en Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental. (En general los resultados de estos estudios muestran porcentajes muy altos de este tipo de violencia; por ejemplo, estudios multicéntricos realizados en Atención Primaria muestran que casi un 25% de las mujeres entrevistadas refirieron haber sido maltratadas por su pareja alguna vez en la vida)(11)
El proyecto global de abordar la violencia de género desde distintas administraciones a partir de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género también supuso el comienzo de la formación a profesionales sanitarios de todas las especialidades, aunque la implantación de estos programas formativos tuvo características distintas en cada comunidad autónoma (12)
Centrándonos en el ámbito de la Salud Mental hay ejemplos recientes que muestran que sigue siendo necesaria la formación en este campo. Así, en una encuesta realizada en 322 profesionales de Salud Mental en Baleares se encontró que para un 19% de participantes la violencia de género no se consideró un problema de salud. Un 8,3% de psiquiatras varones lo consideraban poco o nada importante y un 37% referían no conocer ningún caso en su experiencia profesional (13). Otro estudio observacional con una muestra de 614 historias clínicas del Servicio Murciano de Salud Mental muestra que el 24% de las mujeres relataban de forma espontánea haber sufrido algún tipo de maltrato por su pareja a lo largo de su vida; sin embargo, como no se preguntaba específicamente por la violencia, se observó que transcurría un intervalo medio de 10 sesiones (16 meses) hasta que la paciente lo relataba (14)
También sigue cuestionándose por parte de numerosos/as profesionales la propia pertinencia de usar el término violencia de género. Así, es frecuente que cuando hablamos del tema se haga referencia a que está sobredimensionado y se cuestione que no se hable de violencia contra los hombres o se afirme que esta violencia es similar a otras en las que hay diferencias de poder. Evidentemente la violencia contra las mujeres no es la única forma de violencia interpersonal y no siempre que se ejerce violencia contra la mujer puede definirse como violencia de género, sin embargo, la naturalización y legitimación de la desigualdad histórica y antropológica entre hombres y mujeres que también han impregnado nuestra disciplina, hacen que sea necesario singularizar la violencia de género o violencia patriarcal.
En relación al trabajo clínico, creo que los y las profesionales hemos sufrido un proceso evolutivo en relación con este tema. Desde los primeros momentos de optimismo tras observar que era posible (si lo incorporábamos a nuestra tarea) detectar y visibilizar, nos hemos ido encontrando con numerosas dificultades asociadas a la intervención. Por ejemplo, en la terapia de grupo que llevamos realizando desde hace varios años en un Centro de Salud Mental con mujeres víctimas de violencia de género con secuelas psicopatológicas graves observamos que, en general, las mujeres mejoran su sensación subjetiva de bienestar y autoconocimiento con la asistencia al grupo presentando, sin embargo, gran dificultad para romper las relaciones de abuso. Hemos detectado asimismo reproducción de patrones marcadamente desiguales en parejas jóvenes, frecuentemente con el argumento del “amor” como excusa para el mantenimiento de situaciones abusivas. Todo ello produce la revisión continua de nuestras intervenciones y el cuestionamiento de esquemas con los que trabajábamos al principio. Además, se hace necesaria la evaluación de efectos y sentimientos provocados y la formación continua y supervisión al respecto.
Nuestra experiencia también nos ha hecho pensar que en los primeros años no trabajamos suficientemente con las mujeres la necesidad de que tomaran conciencia de la responsabilidad subjetiva de las decisiones que iban tomando en su proceso, sin delegar la misma en las profesionales ni en otras compañeras del grupo. Hay que tener en cuenta que ser testigo de situaciones de violencia (como nos ocurre a profesionales que trabajamos en este campo) lleva a que con frecuencia nos sobreidentifiquemos con la indefensión de las mujeres y esto sea una limitación en la intervención.
Otros cambios que han influido en nuestra intervención han estado mediados por los mensajes que hemos ido recibiendo de instituciones legales y judiciales. Al principio las instrucciones que recibíamos los/las profesionales sanitarios nos alentaban a hacer partes de lesiones detallados y recomendaban animar a las mujeres a denunciar, algo que no ocurre en este momento.
Retomando la idea que señalamos al principio de la importancia que tiene que los grupos de poder reconozcan una circunstancia como de suficiente entidad para que pueda convertirse en problema social, creo que está en riesgo que la violencia contra las mujeres continúe siendo un problema social de primera magnitud. ¿Sigue siendo para la población una situación importante? Los datos del barómetro del CIS que evalúan los tres principales problemas que más preocupan a la sociedad española muestran porcentajes muy bajos, así en enero del 2012 la violencia de género figuraba como uno de los tres problemas que más preocupaba sólo para un 1,3% de la población (15) Con respecto a si las instituciones están dispuestas a dar un trato prioritario a la desigualdad de género y a la violencia, los presupuestos del Estado del 2012 han mostrado una disminución de un 24% en políticas de Igualdad y un 7% menos en políticas contra la violencia de género (16). Como punto positivo reciente en nuestro ámbito figuran estudios que incluyen a mujeres con trastorno mental grave (17).
Algunas reflexiones sobre la incorporación de la perspectiva de género en los derechos humanos.
Aunque la noción misma de derechos humanos implica una aplicación universal, desde el movimiento feminista se ha criticado al desarrollo del Derecho Internacional de Derechos Humanos tener una visión androcéntrica que no incorporó inicialmente las discriminaciones a los derechos humanos relacionados con ser mujer. Aplicar una perspectiva de género en este campo implica reconocer que las violaciones de derechos humanos tienen diferentes causas, consecuencias e impacto en relación con ser hombre y mujer y con las construcciones sociales asociadas a serlo. Además, permite reconocer que hay derechos humanos quebrantados específicamente por el hecho de ser mujer; por ejemplo, diferentes tipos de violencia sexual en situaciones de guerra donde el cuerpo de las mujeres es considerado como un botín de guerra, como un arma táctica para intimidar a la población, para castigar a las mujeres y simpatizantes del enemigo o un medio para humillar a la otra parte (18).
Como ejemplo de lo que estamos hablando voy a citar tres documentos que reflexionan sobre la necesidad y la dificultad de incorporar la perspectiva de género en derechos humanos: El primero señala la necesidad de incorporar esta perspectiva en las Comisiones de Verdad y Reparación (19), el otro versa sobre Género y Tortura (20) y el último sobre perspectiva de género en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) (21).
En relación al primero recordaré que las Comisiones de Verdad son organismos de investigación que actúan en situaciones masivas de violaciones de derechos humanos. Generalmente el mandato de las Comisiones de Verdad ha sido establecido sin diferenciar los hechos según fueran hombres o mujeres las personas implicadas. En Perú se creó una comisión en 2001 para investigar violaciones de los derechos humanos ocurridas entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 a cargo de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el estado peruano. Esta comisión observó que mientras los hombres contaban lo que les había sucedido en primera persona, las mujeres recordaban la historia de sus familiares antes que la suya propia, asumiendo un rol de testigos antes que de protagonistas principales. Sus reclamos de justicia se limitaban a conocer el paradero de sus familiares y sus demandas de reparación tenían que ver con mejores condiciones de vida para sus hijos y/o esposos. Las mujeres no reconocían las violaciones a sus derechos humanos como fundamentales. Cuando se trataba de casos de violencia sexual, era mucho más difícil que las mujeres contaran los hechos (19). En últimos años se están creando en las comisiones de verdad y reparación estrategias de acción para trabajar e incorporar una perspectiva de género y recuperar las historias de las mujeres.
Sobre la necesidad de incluir una perspectiva de género en el concepto de tortura y en los informes relacionados, un reciente informe de Amnistía Internacional (20) señala que “la noción tradicional y más extendida de tortura niega la protección a las numerosas formas de dolor graves infligidos deliberadamente a otras personas en diferentes contextos –a menudo, mujeres y miembros de grupos marginados– que se producen con la connivencia del Estado o como afirmación de su poder y control” . Así, no se reconoce como tortura la violencia intrafamiliar, la llamada violación “correctiva” de lesbianas, la violencia por honor, la trata de mujeres, violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, mutilación genital femenina, violación y negación de los derechos reproductivos (esterilización mediante coacción a personas en situación de vulnerabilidad).
Según este informe, no se trata de cambiar la definición de tortura, sino de reconocer que algunos daños que entran dentro de ella no siempre se han considerado responsabilidad del Estado (quizá porque estaban naturalizados o legitimados por el orden social como ha pasado con la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja). También se hace hincapié en que a la hora de tratar de reparar el daño, hay que considerar las necesidades específicas de las personas sobrevivientes de esos grupos: “las formas tradicionales de reparación pueden no ser suficientes cuando el devolver a la persona a la situación en la que se encontraba la vuelve a colocar en la misma situación permitió que fuera torturada”.
Entre algunos ejemplos señalados en el informe figuran como el hecho de procesar los actos de violación como delitos de tortura aporta importantes beneficios. Así, teniendo en cuenta que siguen existiendo supuestos estereotipados sobre la violación, en los juicios, los abogados defensores y los acusados alegan que la víctima dio su consentimiento y, para ello, utilizan métodos como la presentación de los antecedentes sexuales de la víctima. Si en situaciones de conflicto se formulan cargos de violación pero no de tortura, se devolverán los delitos al ámbito privado; sin embargo, en un procesamiento por tortura, no se investiga el consentimiento. Por ejemplo, en relación al elevado número de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, se ha criticado a la mayoría de los juristas por no haber calificado como tortura las acciones perpetradas contra las víctimas a pesar de que había indicios de que agentes estatales no ejercieron la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar esos actos. En relación a la mutilación genital femenina el informe señala que el hecho de que se considerara tortura podría facilitar aplicar medidas de prevención, acceso a atención médica y solicitud de asilo internacional; sin embargo, por otro lado podría reforzar en el contexto europeo estereotipos xenófobos y antimigrantes.
Por último, citaré un informe reciente de Women’s link a partir de un trabajo de investigación realizado entre los años 2010 y 2012 en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) para estudiar si existía en los mismos vulneración específicas de género. En dicho informe se encontraron varias situaciones discriminatorias específicas hacia las mujeres, como, por ejemplo disfrutar de un menor tiempo de recreo en el patio que el de sus compañeros varones, menores y más deficientes espacios comunes y de ocio y mayor responsabilidad en tareas de limpieza, entre otras. Tampoco se tomaron en cuenta las necesidades concretas de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva (21).
Quiero concluir insistiendo en la necesidad de que inclusión de la perspectiva de género siga considerándose imprescindible en todas las disciplinas. Esta inclusión supone una revisión permanente del cambio de las representaciones sociales asociadas a los dos sexos y los factores de vulnerabilidad asociados al género que producen desigualdades en el estado de salud y derechos humanos.
BIBLIOGRAFIA
(1) -Consejo pontificio para la familia. Conferencia del cardenal Ennio Antonelli, presidente del consejo pontificio para la familia. 17 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20090917_scuola-umanita_sp.html
(2) -Congreso Mundial de las familias. Madrid, mayo del 2012. Disponible en: http://congresomundial.es/el-wcf-vi-madrid/declaracion-de-madrid/
(3)-Lorente Acosta M. Los nuevos hombres nuevos. Los miedos de siempre en tiempos de igualdad. Destino. Barcelona, 2009.
(4) -Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Grupos_de_expertos/Informe_del_Grupo_de_Expertos_y_Expertas_en_Violencia_Domestica_y_de_Genero_del_Consejo_General_del_Poder_Judicial_acerca_de_los_problemas_tecnicos_detectados_en_la_aplicacion_de_la_Ley_Organica_1_2004
(5) Informe Fiscalía General del Estado 2011. Disponible en: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1242052134611&language=es&pagename=PFiscal/Page/FGE_memorias&selAnio=2011
(6) -Márquez I., Poo M., Romo N., Meneses C., Gil E., Vega. Mujeres y psicofármacos: la investigación en atención primaria. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2004; 91, 37-61.
(7) -Ferrer Pérez V., Bosch Fiol E. El papel del movimiento feminista en la consideración social de la violencia de contra las mujeres: el caso de España. Revista de Estudios Feministas Labrys. Nº 10 Dossier España. Disponible en :
http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys10/sumarioespanha.htm
(8) -Sullivan T., Thompson, K., Wright, R., Gross, G. y Spady, D. 1980. Social problems: Divergent perspectives. New York: John Wiley and Sons Publishers.
(9) -ONU. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-dec-ONU.html
(10) -OMS. Resolución 49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud. WHA 49.25. Prevención De La Violencia Una Prioridad En Salud Pública. Ginebra 1996.
(11)- Ruiz Pérez, Isabel. Gaceta Sanitaria 2010;24(2):128–135
(12) -Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
(13) -Evaluación de la atención sanitaria especializada en Baleares ante la violencia de género. Gobern de les Iles Balears. Conselleria de Sanit e Consum, 2010. Disponible en: http://www.aen.es/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=424
(14) -Guía práctica clínica. Actuación en Salud Mental de mujeres maltratadas por su pareja. Servicio Murciano de Salud, 2011. Disponible en: www.murciasalud.es/archivo.php?id=211576
(15) -Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio 1927. Disponible en: http://datos.cis.es/pdf/Es2927mar_A.pdf
(16) -Boletín Oficial del Estado. 29 de Junio del 2012. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
(17) -González Cases J. Violencia en la pareja hacia mujeres con trastorno mental grave. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá. Madrid, 2011
(18) -Facio Alda. Los derechos Humanos desde una perspectiva de género y las políticas públicas 2003; 3(1): 15-26. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=18330102
(19) -Mantilla Julissa. Incorporación de la perspectiva de género en testimonios para el litigio a nivel nacional, internacional y de las comisiones de la verdad. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. Mimmeo. 2006. Disponible en: www.psicosocial.net/…/255
(20) -Amnistía Internacional. Género y Tortura. Londres, 2011
(21) -Mujeres en los CIE. Realidades entre rejas. Women,s Link WorldWide, 2012. Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=57
[1] Una versión breve de este artículo fue presentada en el XXV Congreso de la AEN. Tenerife, junio 2012.
2 Pueden observarse referencias más amplias en este aspecto en: http://colectivonovecento.org/2012/12/04/la-ideologia-de-genero-solo-una-alusion-despectiva-22/