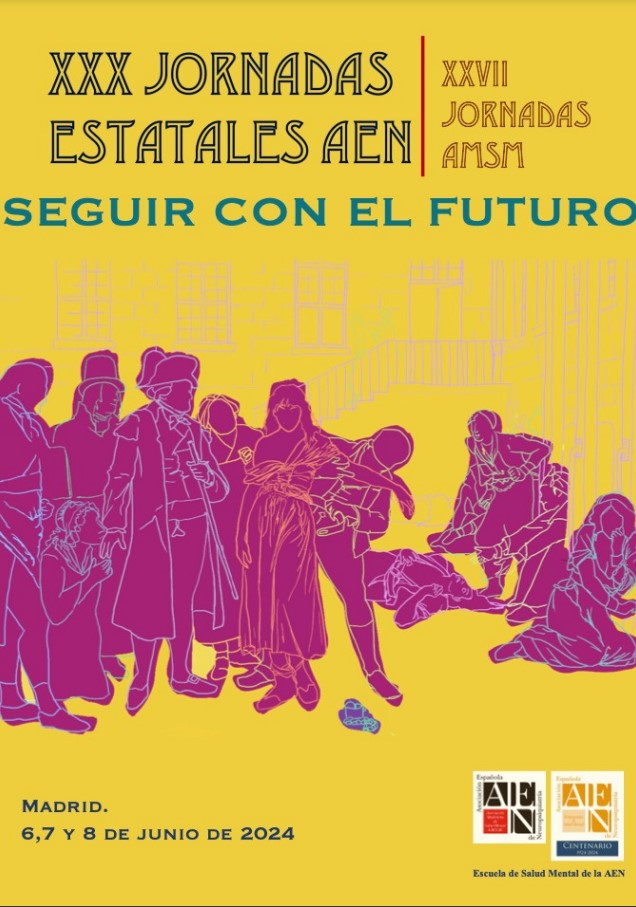Leonel Dozza de Mendonça (ldozza@yahoo.es)
Doctor en Psicología por la UCM. Director del Centro de Día y del EASC Parla (Consejería de Políticas Sociales y Familia de la CM, Fundación Manantial). Natural de Brasil, desde 1991 es el principal responsable de la difusión del Acompañamiento Terapéutico en España. Formador y supervisor de profesionales. Autor del libro “Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano”, Letra Viva, Buenos Aires
No voy a dar las gracias a la organización de estas jornadas por invitarme, pero sí daré las gracias por organizar unas jornadas en las que el tiempo de exposición de las ponencias es más o menos el mismo que el tiempo de debate con el público. En la actualidad hay una crisis importante de paradigma que apunta a la necesidad de (de)construir el conocimiento de forma colectiva, desde el dialogo entre saberes y sobre todo entre los saberes profesionales y en primera persona.
Mi intención es proponer una reflexión crítica de la rehabilitación desde lo que he podido observar en España (desde 1990), Brasil (mi país de origen) y Argentina, y sobre todo desde mi labor como formador y supervisor de profesionales, lo cual posibilita cierta visión panorámica de algunas encrucijadas y dificultades.
Seguramente hay muchas posibilidades de plantear esta reflexión crítica, pero he elegido hacerlo desde un enfoque vincular. Es decir, como terapeutas rehabilitadores, o facilitadores de la recuperación, creo que nuestra mirada debería de estar puesta en los vínculos que la persona trae dado y establece en su contexto familiar, los vínculos mutuos con nosotros los profesionales, con su comunidad más inmediata, y también los vínculos en el equipo y entre equipos etc.
El universo o red vincular de cada individuo va a determinar en gran medida su identidad, los roles que asume, sus modos de integración comunitaria o de “estar en el mundo” etc, y eso en muchos niveles.
Por ejemplo, en algunas instituciones (sobre todo las que se rigen de una forma más radical por el modelo biologicista) es común observar que muchos pacientes se pasan el día con “la mirada perdida”, es decir, mirando el vacío y a veces incluso hablando solos. Ello parece deberse sobre todo a que, en estas instituciones, estos pacientes no son mirados de forma significativa ni significante (el estereotipo sería el psiquiatra que no mira a los pacientes cuando habla con ellos… y si les mira con los ojos no les ve como sujetos). Al no ser mirados estos pacientes no tienen dónde mirar… y su mirada se pierde. Es interesante observar que este tipo de sintomatología o manifestación, supuestamente propio de las entidades patológicas de estas personas, desaparece con tan sólo cambiarles de contexto vincular; por ejemplo, cuando van a otro tipo de dispositivo residencial en el cual se les mira y se les ve como sujetos y se les habla teniendo en cuenta su subjetividad.
Por lo tanto, todo apunta a que mucho de aquello que diagnosticamos como defectos, dificultades y síntomas individuales, propios de la patología, propios de la psicosis etc; habría que pensarlos más bien en términos de Síntomas Vinculares, es decir: realidades que se configuran vincularmente y que, efectivamente, luego es posible demostrar empíricamente el resultado de estos procesos sin tener en cuenta esa procedencia vincular de lo observado y diagnosticado.
Desde un enfoque vincular, ya no se trata de un Sujeto observador neutral que observa y describe a un Objeto objetivado, con su diagnóstico y defectos, sino de enfocar el vínculo entre sujeto y objeto como elemento fundamental en la estructuración de los fenómenos con que nos vamos a encontrar.
Por lo tanto, una concepción vincular nos implica a todos (familiares, usuarios, profesionales, comunidad) en mayor medida como co-promotores de la sintomatología, estados de alienación, manifestaciones de la cronicidad etc… y también de la recuperación y la salud si se da el caso.
Dicho en positivo, todo proceso de tratamiento, rehabilitación, debería dedicarse entre otras cosas a hacer diagnósticos vinculares y desde ahí buscar estrategias para potenciar la recuperación o bien cambiar las configuraciones vinculares que fomentan la patología, dependencia, cronicidad, estereotipia, alienación etc.
Últimamente se viene criticando el uso de las categorías diagnósticas. Aquí la propuesta seria pasar del diagnóstico individual al diagnóstico vincular: es más justo, más ético y terapéuticamente más eficaz.
Searles fue un psiquiatra que practicaba la psicoterapia intensiva en un hospital psiquiátrico. En un pasaje comenta que: “Una mujer paranoide me enfureció durante muchos meses, y también al personal de la sala y a las otras pacientes, con una actitud arrogante que parecía expresar que se consideraba dueña de todo el edificio, como si fuera la única persona en él cuyas necesidades debían tenerse en cuenta. Esta conducta desapareció sólo cuando pude percibir la similitud desagradablemente estrecha entre su tendencia a abrir o cerrar las ventanas de la sala común según sus deseos, o prender y apagar el televisor sin tener en cuenta a los demás, y el hecho de que yo entraba tranquilamente en su habitación a pesar de sus persistentes y ruidosas protestas, llevaba mi reposera, por lo común cerraba las ventanas, que ella prefería tener abiertas, y me dejaba caer en mi silla: en síntesis, me comportaba como si fuera el dueño de su habitación”. (Searles, 1966, 123s)
Es importante destacar que con el cambio de actitud del terapeuta el síntoma vincular “de la paciente” desapareció… y sin psicoeducación, sin entrenamiento en habilidades sociales. En todo caso, tendríamos que hablar de psicoeducación vincular o entrenamiento en habilidades vinculares.
Por lo general es más fácil detectar estos síntomas vinculares en otros profesionales, otros equipos, otras instituciones y escuelas; pero son cosas que nos pasan a todos los profesionales y equipos, y los posibles cambios solo se producen desde el reconocimiento propio (como en el caso de Searles). Pero es inevitable el hecho de que nos cuesta reconocer estas situaciones, y de ahí que el empleo de esta “metodología de desmontaje de síntomas vinculares” requiere, además de formación, la supervisión externa del equipo.
Por lo general, tendemos a operar desde la imagen de un profesional ideal que, entre otras cosas, sería un profesional que no establece vínculos alienantes, no cronifica etc. Quisiera sugerir que el buen profesional no es aquel a quien estas cosas no les pasa; el buen profesional, o buen equipo, es aquel que dispone de herramientas para darse cuenta de que estas cosas ocurren.
No cabe pensar que los síntomas vinculares operan exclusivamente desde vínculos entre personas; se trata de algo que suele tener que ver también con la cultura de determinado equipo o institución e incluso con la cultura en general.
Es decir: podríamos preguntarnos cuales son algunas de las manifestaciones tipo de las personas con problemas de salud mental en la actualidad, y desde ahí diagnosticar síntomas vinculares de nuestra época.
Incluso os voy a proponer un juego, que consiste en lo siguiente: tomemos un déficit o dificultad tipo que solemos atribuir a las personas con diagnóstico psiquiátrico. Desde este punto de partida, pensemos cual sería el posible diagnostico vincular (pensado desde nuestra posible implicación), y luego, que “recetaríamos” para intentar mejorar lo diagnosticado.
Por ejemplo, tomemos el diagnóstico asociado de retraso mental en personas con psicosis. A mí me da igual los resultados de los tests psicométricos. En mi práctica profesional he visto desmontarse muchos de estos diagnósticos de retraso mental asociado, lo cual hace pensar que en muchos casos el retraso mental es más bien un síntoma vincular, e incluso diría que un síntoma vincular bastante frecuente en nuestra época.
Y si es un síntoma vincular tendríamos que pensar nuestra posible implicación en ello. Diría que en nuestra cultura hay una tendencia más o menos generalizada a percibir a las personas con diagnostico psiquiátrico como si tuviesen un retraso mental. Si eso lo preguntamos a los profesionales la mayoría diremos, desde el discurso, que esto no es así. Sin embargo, si nos vamos al ámbito de las prácticas en rehabilitación, a veces ocurre que la estructura, el encuadre y la tarea de determinados talleres, en efecto, tienen la estructura de talleres que serían más bien apropiados para personas con retraso mental.
El problema es que muchas personas con problemas de salud mental no se desmarcan de este vínculo alienante y acaban encarnando esa identidad que se les da desde fuera. Luego estos pacientes acaban siendo carne de cañón para los supuestamente objetivos tests psicométricos y estudios basados en la evidencia, los cuales no tendrán dificultades a la hora de demostrar la objetividad de los síntomas y los déficits del paciente, justo allí en donde nosotros diagnosticaríamos síntomas vinculares.
Una vez hecho el diagnóstico vincular, corresponde dar cuenta del “tratamiento”. En una situación así, a los profesionales yo recetaría más formación (en modelo vincular, recuperación) y supervisión externa de los equipo… y quizá también prescribiría dejar a un lado los tests psicométricos.
Partiendo de este modelo, podríamos seguir jugando a deconstruir síntomas individuales para hacer diagnósticos vinculares y luego prescribir el tratamiento. Debido a limitación de tiempo y espacio, solo voy a sugerir algunos “diagnósticos” individuales a modo de punto de partida:
º Las personas con diagnostico tienen una actitud infantilizada (¿cual sería el diagnóstico vincular?)
º Las personas con diagnostico no tienen deseo/motivación y por eso no vienen a los talleres
º Cuando vienen, las personas con diagnostico no participan
º Las personas con diagnóstico no respetan las normas
º Las personas con diagnostico tienden a la cronicidad y el deterioro
Si tuviese que delinear un eje para reflexionar sobre todas estas cuestiones, diría que el pato-lógico tendemos a percibir a la vaca-loca como siendo supuestamente el negativo de nuestros ideales.
Allí en donde el ideal del pato-lógico pretende verse y ser visto como el que sabe y puede, habrá una mayor tendencia a percibir a la vaca-loca como no sabiendo ni pudiendo. De ahí toda la problemática, entre otras cosas, del asistencialismo y el pedagogismo en rehabilitación y Salud Mental en general.
Por ejemplo: es interesante observar, en los Informes de Evaluación que redactamos, que por lo general dichos informes hacen referencia casi exclusivamente a los déficits, sintomatología y dificultades de los usuarios, y apenas se mencionan sus aspectos positivos. En cambio, en los congresos y publicaciones observamos todo lo contrario: destacamos aquello que hacemos bien y apenas mencionamos no “negativo”, las dificultades, la torpeza, posiblemente debido a que en la estructura misma de la percepción la negatividad quedó depositada en las personas a las que atendemos.
Para finalizar, diría que todo lo planteado acerca de los desencuentros entre la vaca-loca y el pato-lógico no tiene por qué conducirnos al pesimismo. Si echamos una mirada panorámica a la historia, a medio y largo plazo, por lo general parece ser que hoy en día las personas con diagnostico psiquiátrico viven mejor que, por ejemplo, antes de las reformas psiquiátricas. Y es justamente este movimiento hacia adelante, hacia la “liberación del loco”, la humanización del trato y, en definitiva, este movimiento que busca el encuentro, lo que hace patente un sinfín de desencuentros en lo que quizá sea la más torpe de las relaciones humanas, que es la relación entre el pato-lógico y la vaca-loca.