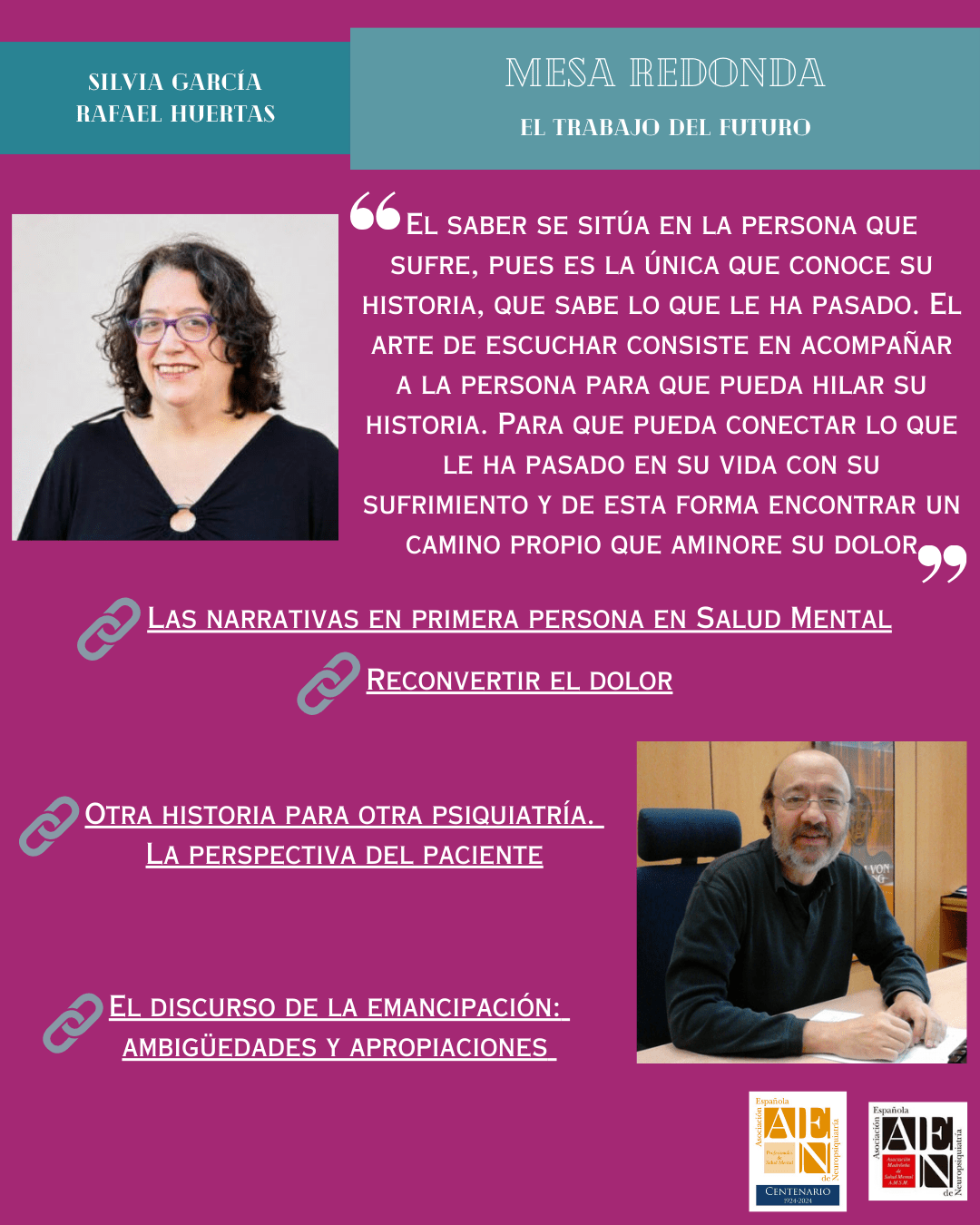Contra el diluvio
Texto inspirado en la intervención de Contra el diluvio, en la mesa sobre Salud Mental y Emergencia Climática, compartida con Belén González, realizada en el Ateneo Maliciosa en enero de 2023.
Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=rJuuXU14cHc
Aunque no sea el principal, uno de los muchos problemas que presenta el cambio climático es que es aburrido. Es aburrido de explicar y aún más aburrido de sufrir. Implica un empeoramiento constante de las condiciones de vida en el planeta, pero generalmente tan lento que apenas hay cambios perceptibles de un día a otro, de un mes a otro, de un año al siguiente.
Contarlo es repetir una y otra vez la misma cantinela: la actividad industrial desplegada por las sociedades humanas, principalmente por las capitalistas, desde la invención y despliegue global de la máquina de vapor y sus sucesoras (de 1850 en adelante) ha producido una alteración en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, lo que a su vez ha llevado a un cambio del equilibrio térmico del planeta y a un calentamiento cada vez más rápido de aire, tierra y océanos, sin que exista precedente en la historia del planeta. Este calentamiento, el más rápido que ha experimentado jamás la humanidad, ha sido, si hacemos la media para todo el planeta, de 1.2 grados centígrados (dato de la Organización Meteorológica Mundial para 2022), y es mucho más acusado sobre los continentes que sobre el océano, y en particular en regiones como el Polo Norte y Europa, que se están calentando hasta cuatro veces más rápido que la media global. Pero si hace tiempo que hablamos de cambio climático y no de calentamiento global es porque, aunque el origen del problema esté ahí, cada vez está más claro que sus efectos más perniciosos tienen que ver con la intensificación de dinámicas climáticas existentes: olas de calor más largas y extremas, pero también nevadas y episodios de frío fuera de temporada; huracanes más fuertes e incendios nunca vistos; inundaciones costeras y desaparición de glaciares.
Efectivamente: el lento empeoramiento del clima (desde el punto de vista, claro, de la supervivencia de las especies existentes, en concreto de la nuestra) está punteado de momentos –cada vez más frecuentes, cada vez más intensos– en los que la normalidad se rompe y se vuelve a reconfigurar. Los incendios cubren gran parte de la península ibérica durante meses, producen evacuaciones de miles de personas, y al poco son una cifra más, tantas hectáreas quemadas, se reforestarán con un plan especial de ayudas, etcétera. Pasamos a la ola de calor en China, las inundaciones en Pakistán –30 millones de desplazados, algo jamás visto antes–, más incendios en el Amazonas. No pierde actualidad la manida metáfora de la rana metida en un recipiente con agua, cuya temperatura va subiendo poco a poco hasta que hierve. Con el añadido de que igual la rana está tan hecha a estar pasándolo mal que si le das un calentón repentino al agua tampoco se quejará mucho
Pero ¿en qué se concreta, en nuestras vidas, esta disrupción de lo que hasta ahora era el clima normal? ¿Cómo nos afecta? Aquí se plantea el primer problema fundamental del cambio climático entendido como un fenómeno social: no afecta por igual a todos. Las consecuencias del cambio brusco del clima no son las mismas para los habitantes de las tierras bajas de Bangladesh, que directamente ven cómo desaparecen sus zonas de cultivo e incluso sus viviendas debido al aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras, que para las ciudades de la India que dependen del agua de los cada vez más escasos glaciares del Himalaya para beber. Y las altas temperaturas de verano no afectan de la misma forma a quien vive en Aluche, Madrid, en un piso de cuarenta metros sin aire acondicionado que a quien, viviendo en el mismo barrio, tiene un piso de ciento veinte metros con buen aislamiento y piscina, además de la posibilidad de irse un mes de vacaciones a la sierra o la costa. Igual que las lluvias torrenciales no tienen las mismas consecuencias, aunque sean terribles en ambos casos, para el productor de naranjas de Valencia que para el enfermo crónico que vive en un pueblo de León sin consultorio médico y que queda aislado si el agua se lleva por delante la carretera. El cambio climático es, en resumen, un multiplicador de desigualdades, un factor externo que interactúa e incide sobre las brechas ya existentes en nuestras sociedades, una combinación de fenómenos de una complejidad que puede abrumar. Puede ser necesario, al menos en una introducción como esta, reducir algo el foco para, al menos empezar el abordaje.
Si pensamos en nuestro contexto –la península ibérica, Europa suroccidental, el norte de África–, podemos quizá centrarnos en una o dos cosas. Lo más evidente: los veranos son cada vez más largos y calurosos y los periodos de falta de lluvia e incluso de sequía se intensifican. Esto tiene consecuencias tanto en la producción de alimentos (pérdida de cosechas, bajada de rendimiento agrícola) como en el bienestar y la salud de las personas. Los periodos de mucho calor dificultan el sueño, incrementan el estrés… y las temporadas de estabilidad atmosférica prolongada favorecen la concentración de contaminación atmosférica, que está relacionada con problemas de salud que van desde las enfermedades pulmonares a problemas de desarrollo cognitivo en niños. De nuevo, estos efectos no obedecen puramente a ningún tipo de determinismo ambiental: la contaminación es mayor, en la mayoría de las ciudades, en los distritos y barrios de menor renta. Las zonas verdes, que facilitan que las altas temperaturas no lo sean tanto, y a la vez están relacionadas con una menor contaminación –menos coches– abundan más en los barrios ricos que en los pobres. Las noches tropicales, en las que la temperatura es demasiado alta para que el cuerpo descanse adecuadamente, se notan más en un piso mal aislado con la fachada desnuda que en un chalé con jardín. No parece, desde luego, que el cambio climático vaya a bajar su ritmo, ni que los coches vayan a desaparecer de las ciudades por sí solos, ni que ofrecer viviendas de calidad en barrios bien estructurados sea una prioridad de administraciones ni constructoras.
A no ser que hagamos algo, claro. Hacer frente al cambio climático, evitar lo peor de la crisis climática (y de biodiversidad, que sin ser lo mismo tiene causas parecidas y respuestas similares), es una de las principales tareas que tenemos por delante. Es un trabajo a la vez urgente y difícil. Lo que hace falta, en palabras del panel intergubernamental de cambio climático (IPCC), una agencia de la ONU formado por expertos en clima poco sospechosos de veleidades revolucionarias, son cambios sociales profundos y radicales, que alteren completamente nuestra forma de producir y consumir energía. Cambios que afectarán a todos los aspectos de nuestras vidas: qué comemos, cómo nos desplazamos, dónde vivimos, cómo nos relacionamos, qué hacemos en nuestro tiempo libre. El cambio climático está ligado al modo de producción capitalista, a la fabricación constante de bienes y necesidades de consumo. Tiene que ver con qué y cómo consumimos, pero sobre todo con qué y cuánto se produce. No son cuestiones independientes, por supuesto, y deben ser abordadas de forma simultánea. Idealmente, la forma de hacer frente al cambio climático debería pasar por una superación del capitalismo, por la transformación del mundo a uno en el que el beneficio privado no fuera la principal fuerza rectora de la sociedad. Y probablemente sea esa la única forma de resolver el problema de forma más o menos definitiva. Pero, por desgracia, la historia nos dice que este tipo de revoluciones llevan tiempo, y no tenemos tanto tiempo: es imperativo que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero comience ya. Esperar a unas potenciales condiciones ideales que nos permitan superar definitivamente la dictadura del beneficio económico podría llevarnos a una situación en la que el mundo que heredaríamos no valiera la pena. Entonces, ¿tenemos que renunciar a cualquier horizonte de emancipación y conformarnos con tímidas reformas, que jamás podrán ser lo bastante profundas? No necesariamente.
Por suerte, tenemos el conocimiento científico necesario –y, en muchos casos, las capacidades tecnológicas– para saber qué pasos son los más efectivos en la reducción de las emisiones. Es necesario cambiar cómo comemos, y disminuir o eliminar nuestro consumo de productos de origen animal, empezando por la carne de vacuno; el inhumano sistema de movilidad y urbanismo actual, que condena a millones de personas a pasar horas diariamente en coches y atascos, debe desaparecer, así como los desplazamientos rutinarios en avión, empezando por los de los jets privados. La construcción de viviendas sin ton ni son, la creación de barrios sin servicios a kilómetros de los centros urbanos, los alquileres a precios estratosféricos de infraviviendas, todo eso debe terminar. La fabricación y venta de ropa, juguetes, productos electrónicos de baja calidad tiene que ser sustituida por el fomento del consumo limitado de productos duraderos y satisfactorios. Por supuesto, el consumo de energía fósil debe desaparecer lo más rápidamente posible, o limitarse a los escasos procesos industriales en los que no sea posible sustituirla por energías renovables.
Sin embargo, el conocimiento científico, el saber que a) la cosa va muy mal y b) tenemos soluciones para ello, no es en sí una solución. Hace falta la capacidad de poner todo esto en marcha, hace falta poder. Esta es la parte difícil. No queremos caer en la simpleza de pintar a todos los agentes dentro del sistema capitalista como una comandita que actúa al unísono. Por fortuna, no es así, y los últimos dos años de pandemia y postpandemia muestran que es posible, dentro del capitalismo, hacer políticas que prioricen, aunque sea momentáneamente, la supervivencia de las personas. Estas grietas en lo que en décadas recientes ha sido una apuesta firme y total por la austeridad y la necropolítica deben ser aprovechadas y agrandadas. Si se puede conseguir que todos los comedores escolares y públicos de un ayuntamiento o comunidad autónoma empleen productos de cercanía, principalmente vegetales, hay que apretar todo lo posible. Si existe la posibilidad de crear una comunidad energética y participar en compras colectivas de electricidad renovable, o incluso en la instalación de parques solares o eólicos para autoconsumo, debe hacerse. Cada coche que se retire de la circulación –y mejor si no es sustituido por uno eléctrico, sino por una bicicleta o un abono de transporte– es una pequeña victoria. Los fondos públicos destinados al aislamiento y rehabilitación de viviendas, los programas de reducción de la jornada laboral –más tiempo para ocio, menos estrés, menos necesidad de hacer desplazamientos a toda velocidad–; el reconocimiento de bajas más largas por cuidado de familiares, por maternidad y paternidad, por el motivo que sea; la eliminación de carriles en las grandes autopistas urbanas y su sustitución por zonas verdes. Todos son logros que nos permiten, en primer lugar, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero; en segundo, tener vidas mejores y, en tercero, ir explorando cómo puede ser una vida mejor. Cada una de estas pequeñas conquistas debe servir de punto de apoyo para futuros éxitos. Una huelga exitosa nos permite conquistar derechos laborales, pero también conocer a nuestros compañeros e imaginar otras cosas que podemos conseguir juntos.
Porque, esto es importante, no estamos solos. Desde el que se pega a un cuadro en el Prado para protestar por las inversiones en yacimientos fósiles hasta la que sabotea un oleoducto en Dakota; desde el que organiza una protesta laboral en Nueva Delhi hasta el que promueve una comunidad energética en Arrasate; la que firma un decreto autonómico para reforestar diez mil hectáreas quemadas por un rayo y quien traduce un texto de Gorz del francés al inglés y al tagalo para subirlo a su blog en Manila, o quien firma una baja para una persona que dice que tiene un constipado, pero sobre todo tiene unas ojeras porque lleva siete días de julio sin dormir bien. Las formas de contribuir a la lucha contra el cambio climático y por una vida que valga la pena son muchas, y hacen falta todas.